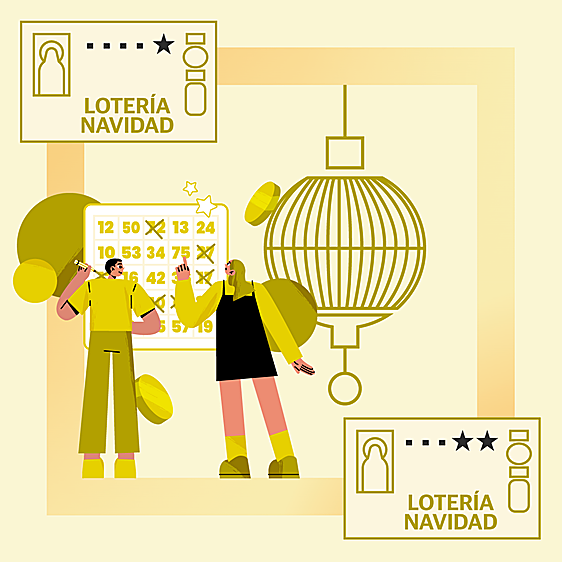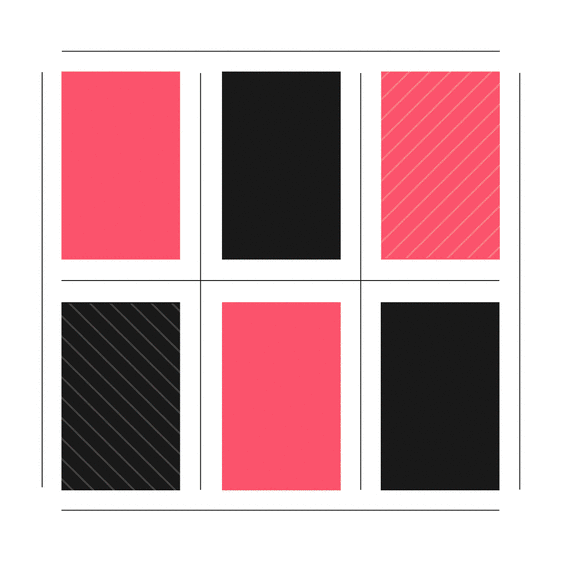Caviar: desde su origen humilde al lujo de Riofrío
Caviar y esturión ·
Gracias a la acuacultura, el Poniente granadino produce un pescado jugoso y sabroso con múltiples posibilidades en cocina del que, además, se obtiene uno de los manjares más selectos, exquisitos y exclusivos del universo gourmetJesús Lens
Granada
Viernes, 19 de febrero 2021, 01:57
El caviar es el alimento más asociado al lujo y a la exclusividad, el producto gourmet por antonomasia. A lo que llamamos caviar es a la hueva del esturión, un pez singular originario de los ríos y los lagos del este de Europa y de determinadas zonas asiáticas que estuvo muy extendido en su momento. Encontró su acomodo, por ejemplo, en el Guadalquivir y otros ríos colindantes del entorno andaluz. Ahora lo tenemos en nuestro cercano Riofrío, gracias a la acuacultura.
El origen azerí de la palabra caviar hace referencia precisamente a su origen y naturaleza, huevo de esturión, y se da la paradoja, muy habitual por otra parte en el mundo de la gastronomía, de que en la Rusia de la Edad Media era consumido por las clases más bajas de los entornos pesqueros: mientras que la carne del esturión – blanca y semigrasa, jugosa, compacta y muy sabrosa– sí era codiciada, sus huevas eran consideradas poco menos que despojos. Se comían en tiempo de ayuno y abstinencia o como sustitutivo de la carne por las personas menos acaudaladas.
Sin embargo, consumidas desde la antigüedad, las huevas del esturión han estado tradicionalmente vinculadas al incremento de la fuerza y la resistencia, de acuerdo a las fuentes persas. Y no debía faltarles razón, que el caviar iraní sigue siendo muy codiciado hoy en día, aunque no por sus cualidades nutritivas, precisamente. Los romanos, por su parte, destacaban sus propiedades curativas.
Los dos personajes más famosos de la literatura española, Don Quijote y Sancho Panza, tuvieron ocasión de degustar el caviar durante una merienda campestre de lo más generosa y apetecible. Así lo contaba Cervantes, testigo y cronista de sus andanzas:
«Tendiéronse en el suelo y, haciendo manteles de las yerbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondos de jamón, que si no se dejaban mascar, no defendían el ser chupados. Pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama cavial y es hecho de huevos de pescados, gran despertador de la colambre. No faltaron aceitunas, aunque secas y sin adobo alguno, pero sabrosas y entretenidas. Pero lo que más campeó en el campo de aquel banquete fueron seis botas de vino, que cada uno sacó la suya de su alforja: hasta el buen Ricote, que se había transformado de morisco en alemán o en tudesco, sacó la suya, que en grandeza podía competir con las cinco».
En el siglo XIX, los zares rusos ya consideraban al caviar como una exquisitez. Tras la Revolución Rusa, llegó a los salones más reputados y exclusivos de Europa. Para su popularización se presentó en la Exposición Universal de 1925 de manos de los hermanos Petrossián, de origen armenio y nacidos a orillas del mar Caspio, buenos conocedores de la técnica de extracción de las huevas y que se habían hecho con su comercialización en Europa.
Cuando Charles Ritz hizo que los cocineros de sus famosos hoteles lo incluyeran en sus creaciones y sus recetas, terminó por consolidarse como uno de los productos gourmet por excelencia entre la alta sociedad parisina, que en aquella época era tanto como decir mundial.
Aunque en el mercado se venden sucedáneos o productos asimilados, el caviar auténtico solo es uno: las huevas de la hembra de esturión. Su elaboración, por tanto, es lenta y costosa. Requiere de tiempo y paciencia, al ir vinculada a los ciclos reproductivos de un pescado singular con una historia fascinante a sus espaldas, no en vano llegó a ser coetáneo de los dinosaurios. Más de 200 millones de años le contemplan sobre la faz de la tierra. Individualmente, también es un animal longevo que puede vivir hasta los cien años.
De cuerpo alargado y sin escamas, tiene cinco hileras de placas óseas. Hocicudo y barbudo, de color pardo, luce una aleta dorsal tan retrasada como ostensible. Vistoso, bonito o aparentoso, no es. Pero sabroso, mucho.
Para la reproducción, asciende por la desembocadura de los ríos en busca de las aguas dulces más puras y frescas, donde desova. Animal peregrino, tal y como lo describió Ovidio en sus 'Metamorfosis', es un vestigio del pasado que ha conseguido sobrevivir hasta nuestros días. Aunque a duras penas: la contaminación de los ríos hace que el esturión salvaje sea una extraña rareza. De ahí la importancia de esa acuacultura que nos permite disfrutar tanto de su sabrosa carne como de sus huevas en forma de caviar.
El manantial de Riofrío, declarado Monumento Natural, permite que en Granada contemos con dos productos gastronómicos de primera línea que van de la mano y que los restaurantes de su entorno tengan recetas con esturión en su carta, algo poco habitual. Eso sí: el cocinero que mejor partido culinario le ha sacado está en Fuengirola: Diego Gallegos ha convertido a su premiado restaurante Sollo en Meca para los amantes del esturión y de otros pescados de río, como tuvimos ocasión de comprobar en el congreso Granada Gourmet.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión